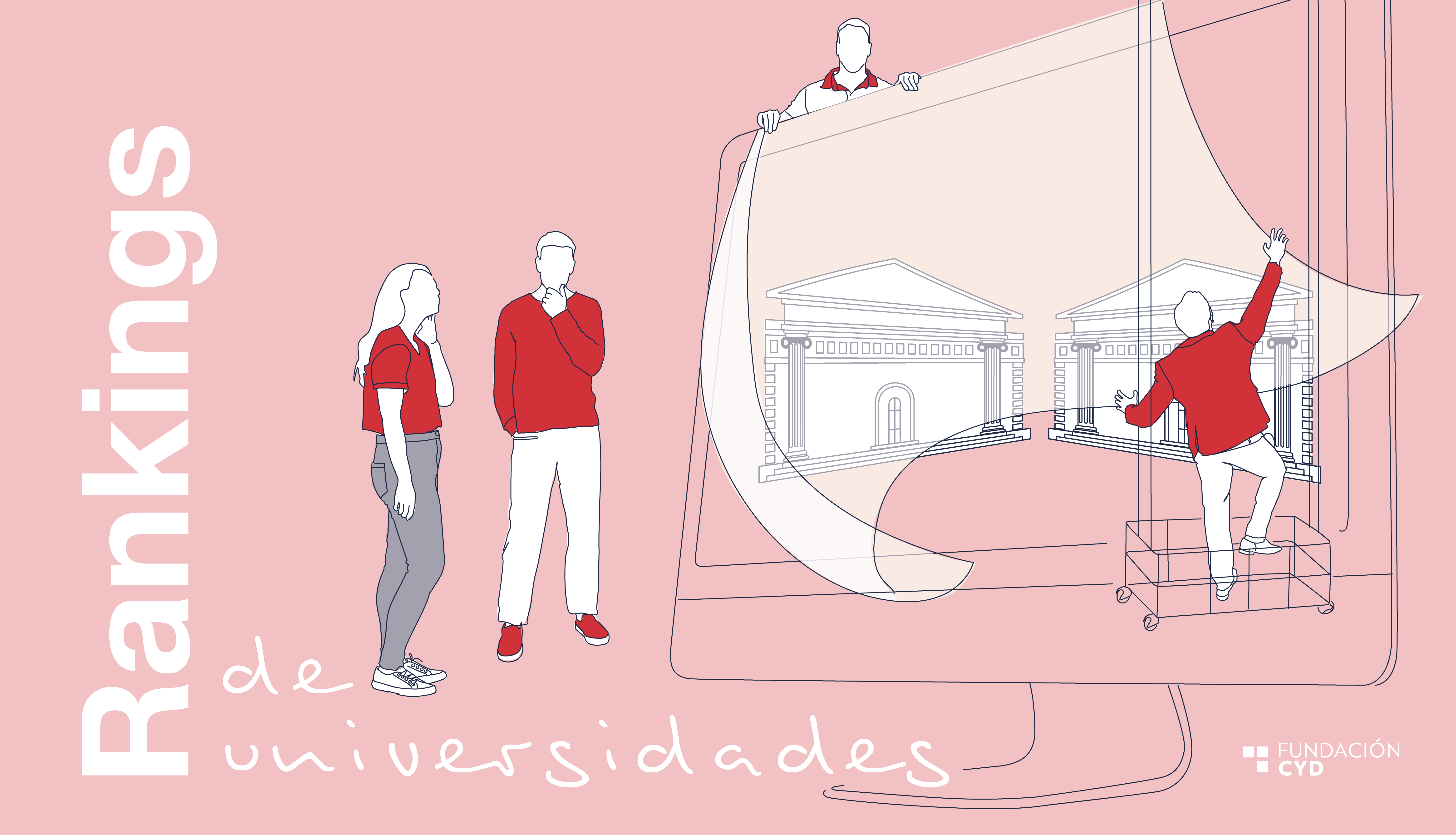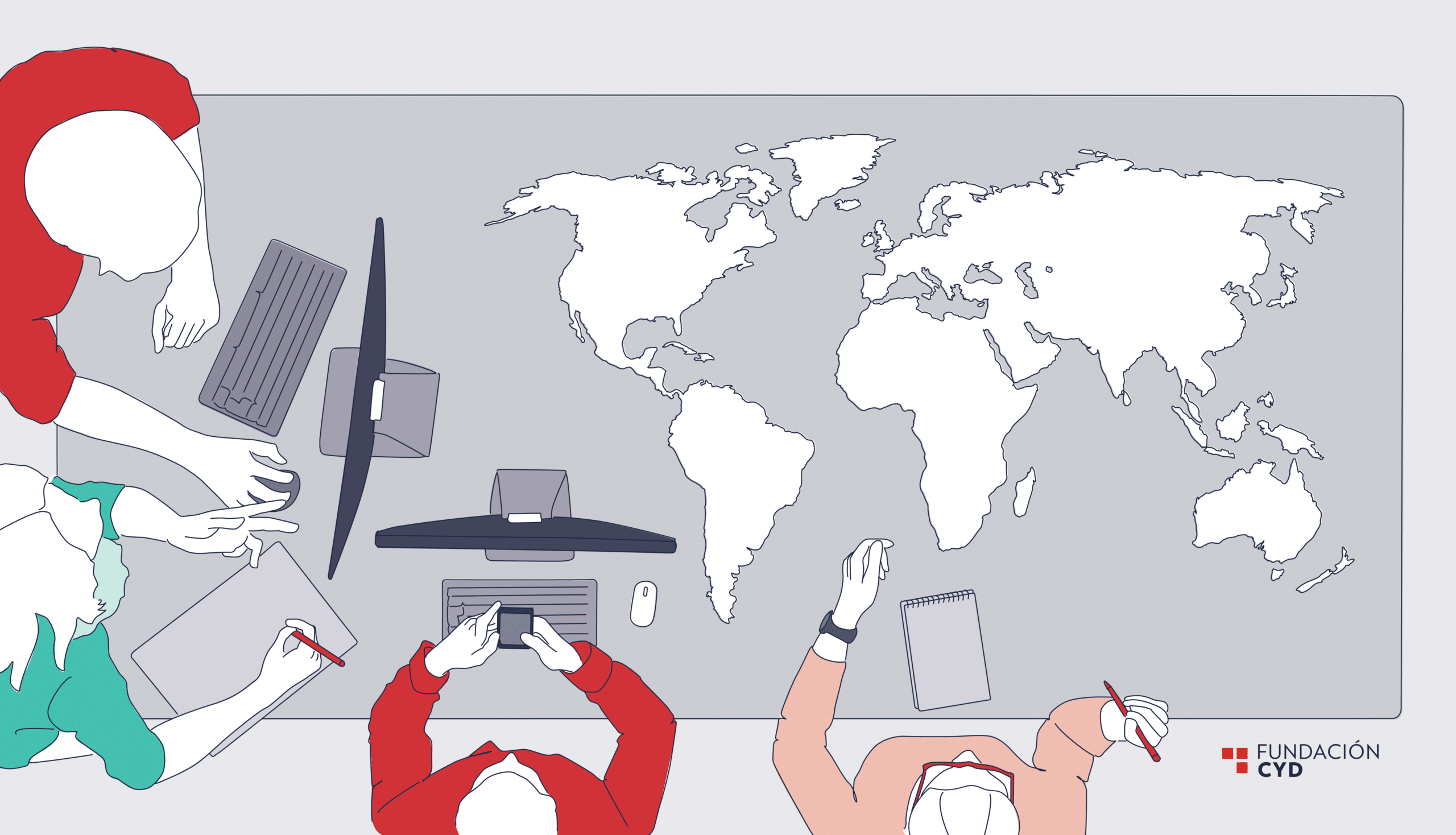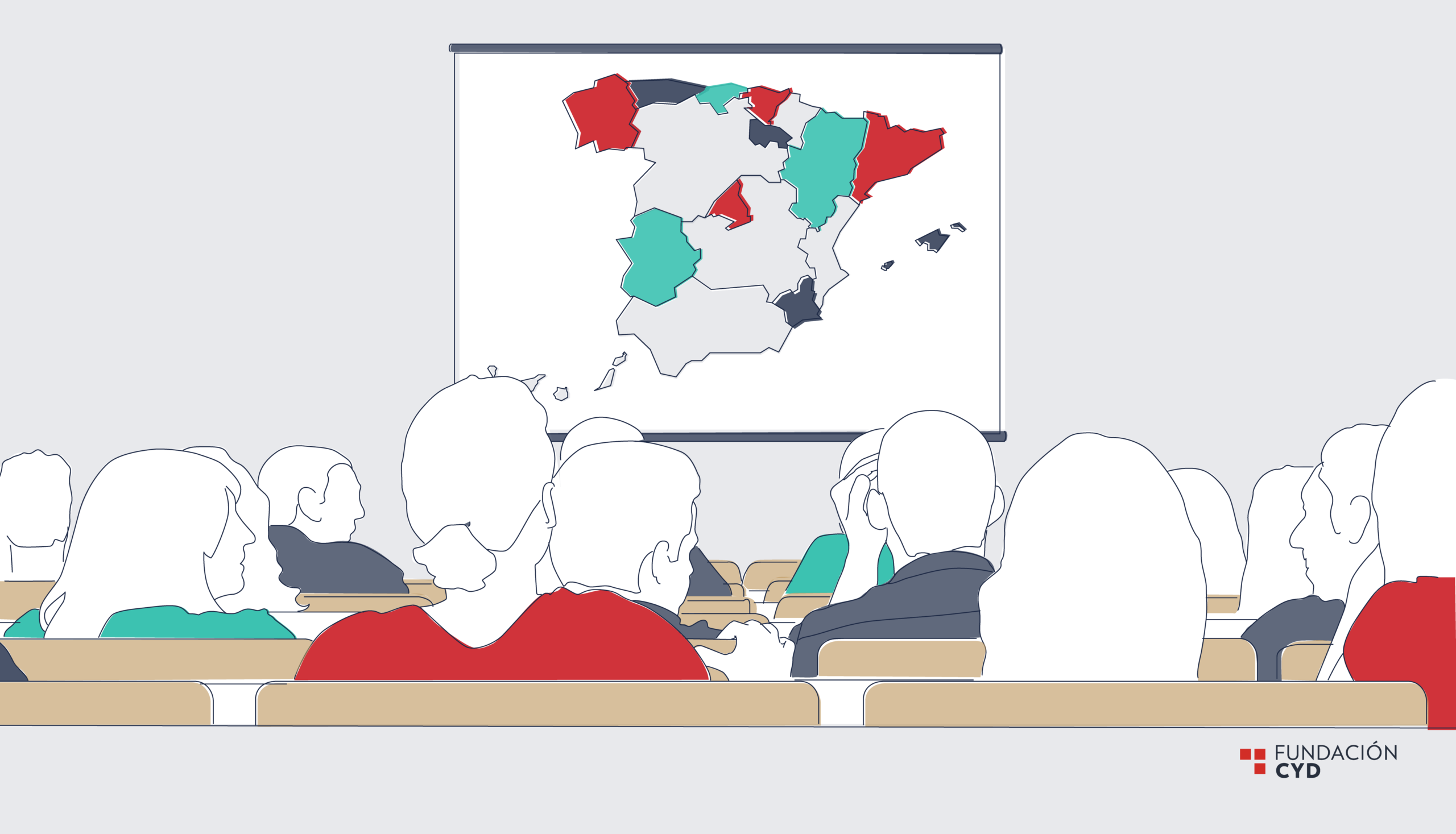Dado que los rankings de universidades miden y promueven un canon y unos criterios basados en la salud y el talento, pueden ser positivos y ejemplares, pero también contraproducentes, llevándonos a la uniformidad y ocultando, por tanto, la multitud de diversas formas que pueden tomar la expresión de la ciencia y la educación; incluso promoviendo prácticas nocivas. Si una universidad concreta o el sistema universitario de un país está muy lejos de los estándares, si padece por ejemplo de la rigidez administrativa o bien si alguna causa sobrevenida (como una crisis económica) le ha causado un traumatismo (como una súbita fuga de talento), entonces los rankings y sus indicadores le serán muy útiles a esa universidad o país ya que proporcionan a las autoridades una clara hoja de ruta, con hitos bien definidos, hacia la superación.
Arcadi Navarro, profesor de Investigación ICREA, catedrático de Genética de la Universitat Pompeu Fabra y director de la Fundación Pasqual Maragall
Esforzarse en modificar cada uno de los indicadores hasta alcanzar un cierto nivel en los rankings internacionales es transitar por un camino conocido que conduce a un mejor servicio a la sociedad. Es una fórmula fiable para la mejora. Son abundantes los casos de universidades que en pocos años han conseguido descollar en el cumplimiento de su misión. Con un esfuerzo notable en pos de mejores posiciones en los rankings, universidades de todo el mundo han podido generar más y mejor conocimiento y han podido transferirlo mejor a la sociedad en la forma de más brillantes egresados, mejores publicaciones científicas o productos innovadores que han cambiado nuestras vidas.
Un ejemplo destacado de la utilidad de los indicadores fueron las primeras medidas objetivas del grado de endogamia de la universidad española a principios de este siglo. Estas medidas resultaron tan escandalosamente altas (¡la endogamia superaba el 90%!) que indujeron a las autoridades a introducir cambios que han resultado en mejores y más justas carreras académicas, con la consiguiente mejora en la producción científica y la formación estudiantil.
Los rankings de universidades son útiles y han ayudado a que muchos países emergentes puedan, mediante sus instituciones de educación superior, participar en el proyecto colectivo de toda la humanidad que es la generación y transferencia de conocimiento. Los rankings son, además, inevitables y muy deseables en una sociedad libre. Del mismo modo que necesitamos averiguar de forma clara cuál es el hotel más adecuado de un destino turístico o elegir el restaurante que más nos conviene en una ciudad, los estudiantes y sus familias tienen la necesidad de recurrir a alguna fuente de información fácilmente interpretable que les ayude a elegir dónde matricularse. Además, a las mismas universidades y a las autoridades legislativas les interesa disponer de estudios comparativos para tomar decisiones adecuadas en función de su posicionamiento en el panorama internacional. En sociedades como las europeas, los más elementales principios de transparencia obligan a hacer públicos esos datos.
Hacia un análisis más minucioso de los rankings de universidades
Ahora bien, la existencia de una espiral canon-requisitos puede conducir a una empobrecedora homogeneidad y promover incentivos perversos con efectos nocivos. Algunos son obvios, otros más sutiles y hasta los hay propios de nuestro país. Veamos algunos de ellos.
1. Más no es necesariamente mejor
Ante la edición anual del ranking de Shanghái (el primer ranking internacional jamás publicado, que se remonta a 2003) suele repetirse con consternación que España solo cuenta con una universidad entre las 200 mejores del mundo. En cambio, según el ranking del Times Higher Education (THE) hay tres entre las 200 primeras. Y hay, además, una entre las 10 primeras de mundo cuando se consideran las universidades jóvenes, de menos de 50 años.
Lo que sucede es sencillo: el ranking de Shanghái, si bien contiene excelentes indicadores de calidad, está dominado por el volumen. Es decir, se basa en gran medida en indicadores absolutos que no se corrigen por el tamaño de la universidad. Así pues, las primeras universidades en dicho ranking suelen ser muy grandes. Un efecto perverso evidente de este ranking es que la ausencia de una corrección por el tamaño de la universidad hace que muchos centros de educación superior que no son elefantiásicos sean muy mal puntuados. El ranking THE corrige parte del problema y hace notar a los expertos que es posible tener una universidad buena y pequeña.
2. La varianza oculta
Aunque, por desgracia, la ciudadanía permanece ajena al asunto, los expertos sí son conscientes de que no es lo mismo cantidad que calidad, y de que, aunque estas correlacionen, la relación es imperfecta. Harvard y Oxford, por ejemplo, ocupan las posiciones más altas en todos los rankings. En otros casos, como el de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, la mera volumetría impide un buen posicionamiento en el ranking de Shanghái.
Sin embargo, hay un aspecto de los rankings volumétricos que puede pasar por alto a los propios expertos. Una universidad no es una institución uniforme. Dentro de ella hay facultades, departamentos, institutos y profesores individuales. Todos ellos pueden ser muy distintos unos de otros. Para que una universidad pequeña quede bien evaluada, la mayoría de sus subdivisiones debe ser suficientemente buena. En cambio, una universidad grande puede permitirse una enorme cantidad de malos docentes o de investigadores improductivos.
El dilema está servido. Ante los rankings, las autoridades tienen incentivos para tomar medidas muy distintas. Por ejemplo, los poderes del Estado pueden entregarse a un ejercicio de procurar la fusión de universidades para conseguir que el volumen de las instituciones las ayude a ser mejor clasificadas y a conseguir más visibilidad y prestigio. La formación que recibirán los estudiantes será la misma, su capacidad de servir a la sociedad idéntica, pero su alma mater habrá escalado posiciones en los rankings. En años recientes Francia ha protagonizado un ejercicio de este estilo que, consignando todos matices posibles, ha resultado en la aparición de algunas universidades francesas entre las 100 primeras del mundo.
Por su parte, los órganos de gobierno de una universidad pequeña intentarán que cualquiera de sus divisiones sea excelente, tanto en docencia como en investigación y trasferencia, pues una sola de ellas puede lastrar toda la institución. En cambio, los de universidades grandes preferirán invertir en algunos institutos o facultades destacados que batallar en todos los frentes, con lo que no es extraño encontrar discretos reductos de mediocridad intelectual y de prácticas muy dudosas en instituciones universitarias de prestigio.
Parte del problema ha empezado a solucionarse con los rankings de universidades que producen información detallada. Dos ejemplos son el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS), vinculado al ranking de Shanghái, y por supuesto el ranking U-Multirank, que contiene una clasificación por materias, y que fue diseñado desde su concepción como un sistema adaptable. Para sorpresa de muchos, hay instituciones que destacan en algunas materias, puesto que tienen facultades, departamentos o institutos que lideran algún área a nivel mundial. Dicho de otro modo, para elegir dónde especializarse en determinadas materias, hay que aprender a ignorar los rankings globales y centrarse en la información más detallada que algunos empiezan a proporcionar.
3. La uniformización
En un sistema tan centralizado como el español, los rankings e indicadores, los cánones y requisitos han derivado en una tendencia a la homogeneización que dura ya décadas. El grueso de las universidades ha acabado aspirando, fundamentalmente, a ser igual que las demás. Además, la implacable uniformidad burocrática del sistema hace que los profesores busquen, en lugar de ser pensadores libres y originales, convertirse en clones bajo el mandato de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). No les queda otro remedio.
Una interpretación fundamentalista de los indicadores y, sobre todo, la presunción de que los ciudadanos son deshonestos obliga a los doctores que quieren acreditarse como profesores universitarios a preparar cantidades ingentes de documentación. Deben demostrar que cumplen determinados requisitos. Por ejemplo, que han impartido una cierta cantidad de créditos, o que son autores de un cierto número de artículos de determinadas características que, en plena era digital, ellos mismos deben recopilar y enviar a un organismo central. Un ejercicio absurdo, una auténtica aberración, inaudito en los países que dominan los rankings universitarios. Los currículos que se apartan de la estandarización asfixiante impuesta por la ANECA no son reconocidos por esta y, por ese camino, jamás ciertos intelectos inusuales enriquecerán nuestras universidades.
Pero la despersonalizada administración central no desconfía solamente de los profesores individuales, malicia aún en mayor medida de las propias universidades. Recela de ellas hasta el punto que exige tutelarlas de forma exhaustiva, decidiendo a quién pueden contratar, en lugar de darles libertad y, posteriormente, evaluarlas o financiarlas en función de sus resultados. A base de controlar cualquier acción de las universidades en lugar de exigirles rendir cuentas a la sociedad, estas ven sus manos atadas para hacer lo que se espera de una institución académica: experimentar, innovar, abrir nuevos caminos. Como suele explicarse, haber sido galardonado con un Premio Nobel no puede dar lugar a un fichaje estelar por parte de una universidad española, simplemente se anota el premio en el apartado de «otros méritos» y a otra cosa. No es una exageración.
Este aspecto de control del profesorado conduce a una paradoja: para combatir el sistema mediocre y endogámico que nos aquejaba en los años 90 se impusieron unos criterios imparciales, unos cánones e indicadores que hoy en día se han transformado en objetivos en sí mismos. Por añadidura, se aplican de forma tan reglamentista y centralizada que entorpecen la aparición de genios o de modelos de gestión que permitirían a las instituciones universitarias obtener mejores resultados.
La última encarnación de la obsesión española por la uniformidad es el repetido anuncio sobre la supresión de los grados de tres años para imponer de forma generalizada los de cuatro. El gobierno parece querer ponerse de espaldas a Europa, donde la mayor parte de grados ofertados son de tres años de duración, dificultando sobremanera el intercambio de estudiantes o los grados interuniversitarios impartidos en distintos países. Además, y ante todo, la administración lanza una nueva cruzada contra la diversidad y la inventiva, una nueva inquisición que obligará a las universidades a adaptarse a un canon severo en lugar de trabajar por cumplir con unos ciertos resultados.
4. Gobernanza y causalidad
Más allá de si las medidas de los rankings deben ser o no relativas al tamaño de las universidades, más allá también de la diversidad que ocultan, o de la absurda aplicación rigorista y a priori de indicadores que se practica en España, el más grave de los problemas asociados a los rankings se halla en lo que estos no miden.
Los rankings de universidades fueron diseñados para la objetivación de resultados. Así, estos pueden centrarse en el número de investigadores altamente citados o en el número de doctorados otorgados, pero no aportan información sobre cómo obtener tales resultados. Para mejorar en algunos rankings el método es obvio. Se trata o bien de incrementar el volumen de la institución, o bien de comprar los ingredientes de la receta: fichar a los mejores profesores y atraer a los alumnos más brillantes. Dicho así parece fácil, pero la pregunta clave es cómo. Y ahí la opinión pública, a pesar de las regulares noticias sobre los rankings, permanece en la más absoluta de las oscuridades.
Dado que fueron diseñados para medir resultados, los rankings no incluyen indicadores sobre, por ejemplo, cómo se contratan profesores, cuál es el presupuesto de la universidad, cómo se seleccionan alumnos y menos aún sobre cómo se eligen los rectores y otros cargos de la universidad. Todas esas son variables fundamentales que sistemáticamente se ignoran en los debates públicos sobre rankings. Y no se debería. Mencionaré cuatro de ellas.
En primer lugar, el presupuesto de cualquiera de las 10 primeras universidades que dominan los rankings es, como mínimo, 10 veces mayor que el de la universidad más grande de España. En segundo lugar, para encontrar un método de contratación más o menos similar al español hay que descender en los rankings hasta dar con las primeras universidades francesas que, por cierto, disponen de un sistema de acreditación y contratación mucho más razonable y flexible, amén de una mayor integración con el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
En tercer lugar, las universidades españolas eligen a sus rectores mediante un método corporativista, con un sistema de toma de decisiones que, aunque recibe el nombre de «sufragio», acaba alienando a las universidades de la sociedad a la que sirven. No hay ninguna universidad cuya gobernanza recuerde vagamente a la española hasta más allá de la posición 80, donde se encuentra la universidad de Leiden. Aun así, esta última dispone de estructuras que la vinculan con fuerza a la sociedad y que le exigen y permiten rendir cuentas. Finalmente, el esfuerzo continuo en la innovación docente, o el ambiente de feliz amalgama cultural que saben propiciar algunas universidades y que estimula a estudiantes y profesores más allá de los límites estrictos de sus materias, ambos signos distintivos de algunas universidades, quedan fuera de los rankings.
Así las cosas, la pregunta adecuada no es cómo es que no hay universidades españolas entre las 100 primeras. La pregunta más relevante es cómo se han conseguido los resultados actuales con unos pesados antecedentes endogámicos, un sistema de contratación de profesorado absurdo, unos presupuestos ridículos y un sistema de elección de órganos de gobierno que hunde a las universidades en el solipsismo. Desde luego, las respuestas son conocidas, pero explicar las buenas prácticas de algunas universidades, estimulada la mayor parte de las veces por las autoridades autonómicas, se aleja de la temática de este artículo. Baste aquí señalar que la mera publicitación de rankings impide analizar con profundidad las complejas cadenas causales que generan los resultados que dichos rankings miden.
Pasado y futuro de los rankings de universidades
Cuando se examina con detalle qué instituciones académicas ocupan las más destacadas posiciones en los rankings surgen patrones claros. Se trata de instituciones autónomas, con capacidad de atracción de talento a todos los niveles, centradas en la generación de conocimiento, ajenas a las estrecheces económicas, abiertas a la sociedad y poseedoras (a pesar de un gran tradicionalismo formal que puede a veces confundirnos) de una gran flexibilidad y de mayor capacidad de adaptación. No en vano muchas de ellas son el producto de una centenaria tradición de excelencia académica.
Este es el mayor problema que puede generar un análisis simplista de los rankings. Los rankings miden el rendimiento pasado, pero no pueden indicarnos cómo será en el futuro la generación y transferencia de conocimiento. Los rankings, sin ir más lejos, no nos revelarán hasta dentro de un tiempo qué instituciones han sabido adaptarse mejor a la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). Tampoco nos señalan hoy por hoy el camino para introducir la docencia semipresencial o para fomentar la internacionalización de la investigación.
Sin duda alguna, las universidades que ocupan las más altas posiciones en los rankings seguirán ahí mucho tiempo. Disponen de buenos sistemas de gobernanza y de sobrada elasticidad económica. Han sabido atraer a los mejores profesores y están ahora mismo formando a los mejores estudiantes. Todo ese talento, en un contexto de libertad de pensamiento y de acción, sabrá enfrentarse al futuro.
En cuanto a la pregunta (claramente trivial) de si alguna vez España tendrá alguna universidad entre las 100 primeras: en un sistema centralizado, burocrático y de bajo presupuesto como el español, si una universidad toma una dirección acertada o equivocada es fácil que sea porque todas lo han hecho. Juzgue el lector si es más probable que ese método nos lleve a copar los rankings internacionales o bien que nos acabe condenando al fracaso colectivo.
Esta colaboración fue publicada en el Informe CYD 2020. Capítulo 4, páginas 250-252. Puedes descargar el artículo completo en este enlace.